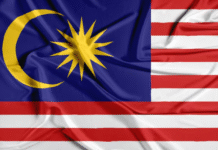Culminaron las negociaciones previas a la suscripción de un Tratado de Libre Comercio con China. El gobierno lo anunció reiterando la fe en los beneficios que puede recibir el país: crecimiento económico, empleo, inversiones, más exportaciones, un mayor espacio de mercados frente a competidores.
Tantos buenos augurios no tienen un asidero convincente. El fundamentalismo sobre las bondades de la apertura comercial no permitió realizar un estudio previo, solvente, sobre las implicaciones de todo orden que traerá el acuerdo. Tampoco se conoce el contenido del documento, con los compromisos previstos. El país fue privado de un derecho inalienable
Abrir el mercado chino a la producción nacional conlleva a la reciprocidad, que traerá la competencia china en precio y calidad. Las consecuencias para la pequeña industria, -mayoritaria en el país- pueden significar la ruina para algunos sectores y por consiguiente la pérdida de empleos, contrariamente a lo anunciado. El ingreso de mayores volúmenes de productos exportados por el país no significa necesariamente una mejor capacidad de acceso sostenible al mercado, pues no existe un programa de competitividad que lo sustente en el largo plazo, y un proyecto nacional.
Los Tratado de libre comercio no buscan exclusivamente al intercambio de bienes y servicios -exportaciones e importaciones- pues requieren de importantes reformas en la legislación nacional que pueden generar inconformidad de los sectores sociales afectados.
En fin, los instrumentos de este tipo entre países con una enorme diferencia del potencial económico y político, como es el caso, comportan intereses diferentes: una mejor inserción comercial en el mercado internacional, con el riesgo de reducir el margen de las decisiones económicas del gobierno, en nuestro caso, y la importancia geopolítica para la potencia. La significación comercial no es recíproca, al menos en la vieja connotación del término “comercio”.
 Argentina
Argentina Australia
Australia China
China Corea
Corea Filipinas
Filipinas India
India Indonesia
Indonesia Japón
Japón Malasia
Malasia Nueva Zelanda
Nueva Zelanda Pakistán
Pakistán Singapur
Singapur Sri Lanka
Sri Lanka Tailandia
Tailandia Vietnam
Vietnam